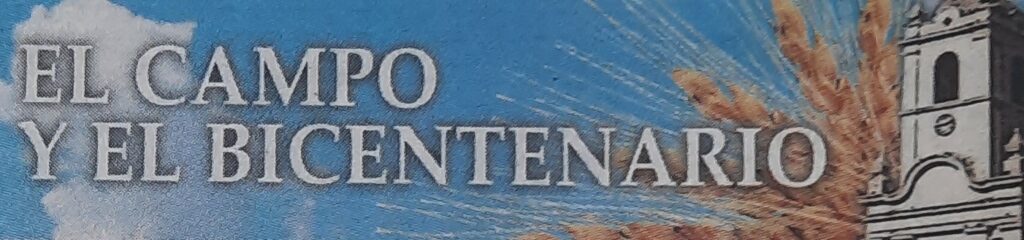
A mediados del siglo XVI los caballos y las vacas fueron traídos al Río de la Plata por los españoles. Los animales que se reprodujeron rápida y libremente, se multiplicaron y poblaron las desiertas pampas; se denominó ganado cimarrón (salvaje). Pasó casi un siglo y ese ganado ya constituía una fuente de riqueza inagotable, de allí surgen las vaquerías que eran expediciones de caza que eran organizadas por hombre con ciertos recursos y habilidad para soportar durante meses los avatares del clima, las fieras, las inundaciones o las sequías, como también los indios en las grandes y extensas llanuras.

Paralelamente, con la apropiación de las tierras aparecen las estancias y las vaquerías servían también para apropiarse de ese ganado mostrenco para aprovechar principalmente el cuero, y en ocasiones el sebo, la lengua, los cuernos y la cerda. Ello dio comienzo a una “industria autóctona” y el comercio de exportación. Los españoles daban permisos especiales, para cargar los barcos de regreso; y también había contrabando de las embarcaciones inglesas, portuguesas y holandesas, dada la existencia todavía de monopolio del comercio con España.
Por otra parte, debían tramitar un permiso que otorgaba el Cabildo y pagar un impuesto llamado el derecho de vaquería. Se armaban tropas de hombres a caballo que se dirigían a zonas donde se encontraba el ganado sin dueño. Cuando encontraban hacían un rodeo a las manadas y utilizaban una vara con un hierro cortante llamado “desjarreteador” con el cual cortaban los tendones traseros de los animales y los inmovilizaban para luego matarlos.
En estas cacerías, los grupos formados por diez a veinte hombres, se degollaban entre 600 y 800 animales, sacaban solo el cuero y el sebo, el resto dejaban para festín de los caranchos y perros salvajes; los cueros eran estaqueados hasta secarse al sol y posteriormente transportados en carretones.
En el siglo XVIII el mercado del cuero ya estaba consolidado y selectivo, dado que los mismos debían ser “de ley”, solo de toros y de medidas mínimas. Para enviar 40.000 cueros secos, algunas veces se sacrificaba el doble de animales. También extraían la grasa que servía como sustituto del aceite, del tocino y de la manteca.
Dada la matanza indiscriminada se debieron limitar los permisos y en 1796 se impuso una Ordenanza Virreinal con severas prohibiciones y reglamentación de la matanza, solo podía realizarse expediciones a más de cien leguas de la ciudad.
Aparición de los saladeros
A fines del siglo XVIII surgieron los saladeros que lograron ampliar el aprovechamiento integral del vacuno. Empezó a comerciarse un nuevo producto, el tasajo, destinado a la alimentación de esclavos y de soldados; también extraían el sebo y la grasa para la fabricación de las velas, el jabón y lubricantes para los mismos cueros.

El primer establecimiento saladero de Buenos Aires fue creado en 1810 por los ingleses Roberto Staples y Juan Me Neile. En 1812, trabajaban en él cerca de sesenta hombres. Pocos años más tarde una sociedad formada por Juan Manuel de Rosas, Juan Terrero y Luis Dorrego estableció en Quilmes el saladero “Las Higueritas”; luego se instalaron otros saladeros sobre el Riachuelo y a fines de 1820 ya habían más de veinte establecimientos en Buenos Aires.
El tasajo se exportaba a Cuba y Brasil para el consumo de los esclavos. En 1821, con la eliminación de los derechos de exportación de la carne salada transportada en buques nacionales que favoreció ampliamente al sector que ya podría denominarse ganadero.
La producción estaba a cargo de empleados asalariados quienes tenían a su cargo la tarea de trozar la carne en tiras que se secaban al sol durante unos 10 días y se apilaban entre capas de sal para conservar, todo el proceso duraba unos cuarenta días. También aprendieron a curtir los cueros con más valor.
Con la instalación de los mataderos y saladeros se fueron incorporando nuevas técnicas en la faena y el aprovechamiento de los animales. Los principales aportes hizo un químico francés llamado Antonio Cambaceres, que se radicó en Buenos Aires en 1829.
Las exportaciones pasaron de 87 mil quintales de tasajo, en 1822, a casi 180 mil, en 1837, y más de 500 mil, a mediados del siglo. Entonces, los ganaderos encontraron así nuevas posibilidades y las estancias se convirtieron en empresas comerciales e industriales.
