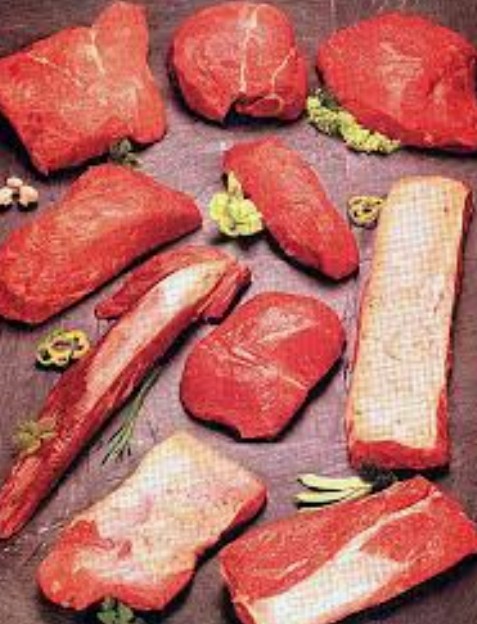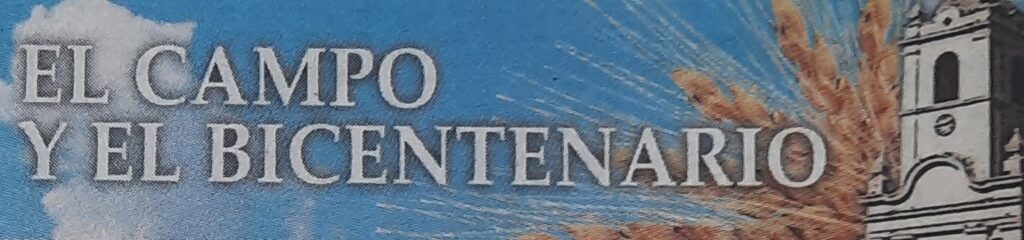
Ámbito Financiero, 31/03/05
Jesús Leguiza – Fundación Federar
En la Argentina existe el Derecho Real de Superficie (DRS) desde el año 1999, a pesar que Vélez Sársfield lo excluyó expresamente del Código Civil. Éste eliminó dicha figura jurídica de la enumeración taxativa del art. 2503 y suprimió expresamente en el artículo 2614 del mismo Código. Quedó así establecido el “principio de accesión” que rigió por casi 130 años. Vélez Sársfield no quería que queden dudas sobre la prioridad del derecho de propiedad, como base de organización económica del incipiente sistema capitalista.
Sin embargo, en los años ‘90 el país necesitaba de dicha figura legal para dar seguridad jurídica a importantes inversiones, locales y extranjeras, destinadas de la implantación de especies forestales exóticas para la industria del papel y del aserrado. El país era importador de papel y pasta de papel.

El derecho real de superficie es un derecho que confiere a su titular el poder de edificar en suelo ajeno, haciendo suya la propiedad de lo construido, lo implantado y los frutos del mismo. En materia agrícola, el derecho de superficie permite plantar o sembrar en suelos ajenos, manteniendo separada la propiedad de la tierra de la propiedad o disponibilidad lo plantado y cosechado. En términos técnicos se separa el suelo del “vuelo”.
En 1986, investigando la disponibilidad de tierras forestables en el Delta del Paraná el Ing. José Luis Darraidou, Director de Recursos Forestales de la SAGPyA, ha procurado dar respuesta a una pregunta de Richard Owen, un experto de la FAO sobre la existencia del DRS en Argentina. Obviamente no existía por lo indicado en el párrafo anterior. Sin embargo, el concepto existía desde la antigüedad.
El Derecho Romano Antiguo no podía concebir que la propiedad de la superficie sea distinta a la propiedad del suelo; existía el principio de “Superficie solo cedit”, donde todo lo construido sobre un inmueble ajeno quedaba en propiedad del dueño del fundo. Tal como ha sido en Argentina hasta 1999.
En el Derecho Pretoriano, el Pretor, concedía un interdicto y una acción Real: el “Superficiebus” y el “Utilis in rem Actio”, respectivamente, con los cuales quienes edificaban en suelo ajeno podían arrendar ese suelo por muchos años, dando origen al Derecho de Superficie.
En el Derecho Español Antiguo, que tampoco concebía el derecho de superficie, hubo una excepción con los Reyes Católicos, quienes facultaron a Colón para repartir tierras de la Isla Española, con la condición de habitar por 4 años, hacer plantaciones y pagar un canon por el uso.

En el país, los antecedentes más cercanos son la Ley de Enfiteusis, de tierras públicas para uso y explotación y el Derecho de Anticresis, que es un derecho real concedido al acreedor por el deudor, o a un tercero por él, poniéndolo en posesión de un inmueble, y autorizándolo a percibir los frutos e imputar anualmente sobre los intereses del crédito.
En 1995 se promovió el concepto de Derecho Real de Superficie incorporando como artículos en el proyecto de la actual Ley 25.080 de Promoción Forestal y ha sido tomado como propio por entidades empresarias, por empresarios, por forestadores, por técnicos y hasta por los mismos legisladores.
El Derecho Real de Superficie (DRS) existe en la legislación de numerosos países, en algunos desde hace más de 150 años: España, Italia, Francia, Portugal, Suiza, Brasil, Bolivia, Perú, son ejemplos.
En 1999 se sancionó la Ley 25.509 que se refiere solo Derecho Real de Superficie Forestal (DRSF) separado de la Ley de Promoción Forestal. “ Es un derecho constituido sobre inmuebles susceptibles de forestación o silvicultura”. El Derecho Real de Superficie Forestal se adquiere por contrato, oneroso o gratuito, es instrumentado por escritura pública y tradición de posesión. Ahora figura en la enumeración de los derechos reales del artículo 2503 del Código Civil y es complementario a la Ley de Promoción Forestal 25.080.
En el año 2002 a instancia de la Senadora Martín de la provincia de San Juan se elaboró un proyecto de ley que modifica la Ley 25.509 a fin para incorporar la fruticultura dadas las características similares de la plantaciones forestales y el ex Presidente del Senado de ese momento facilitó la media sanción del Senado en diciembre del 2003. Ese proyecto que se fusionó con otro impulsado por la Senadora Escudero y Gómez de la Lastra. Lamentablemente, esta media sanción perdió estado parlamentario, la nueva Ley de Derecho Real de Superficie Forestal y Frutícola (DRSFyF). Seguramente se sancionará en el futuro y, quizás, su alcance vaya mucho más allá del ámbito agrícola.