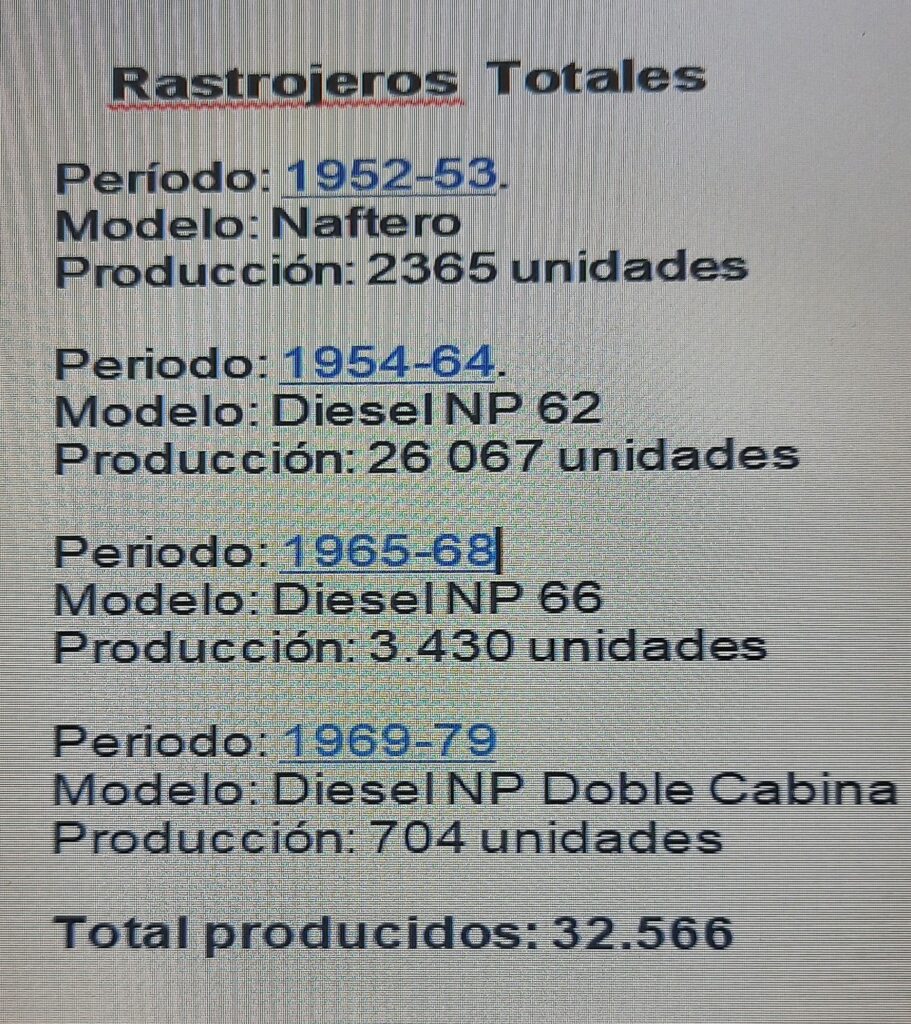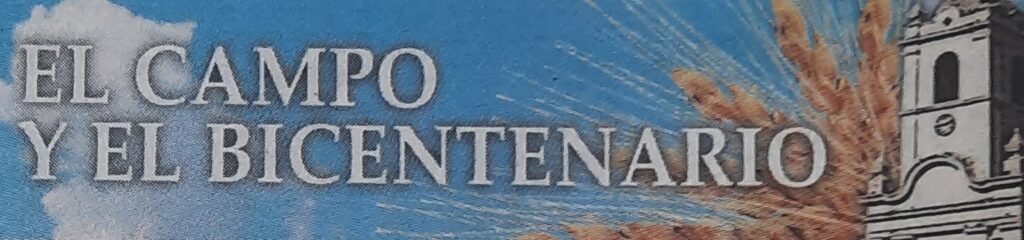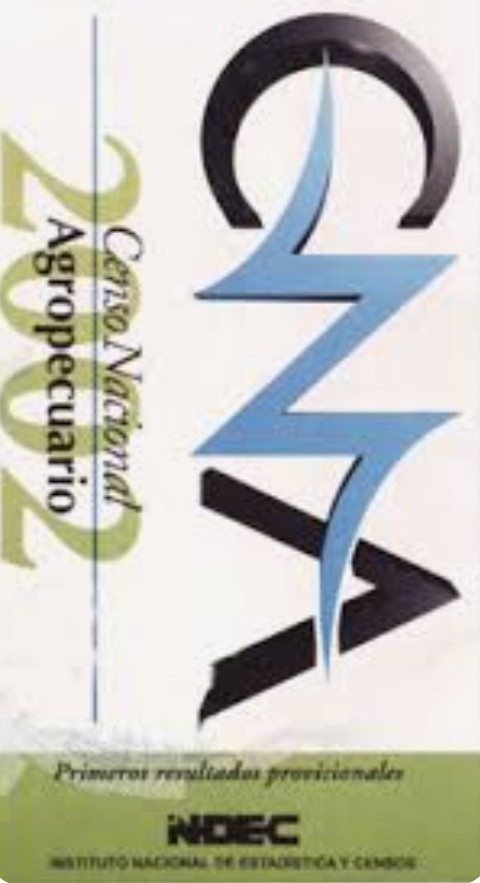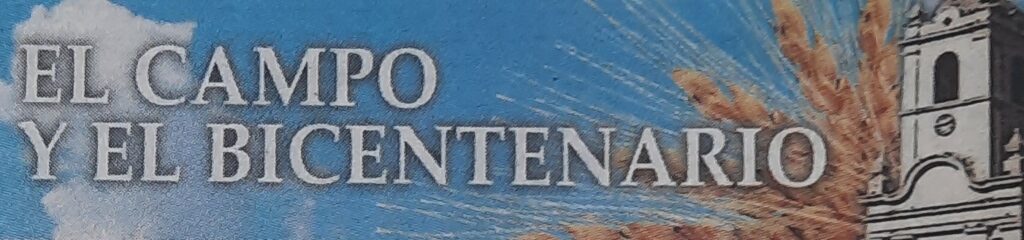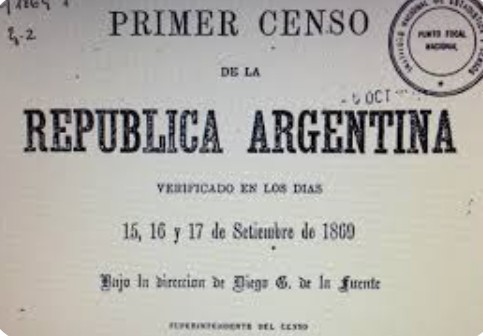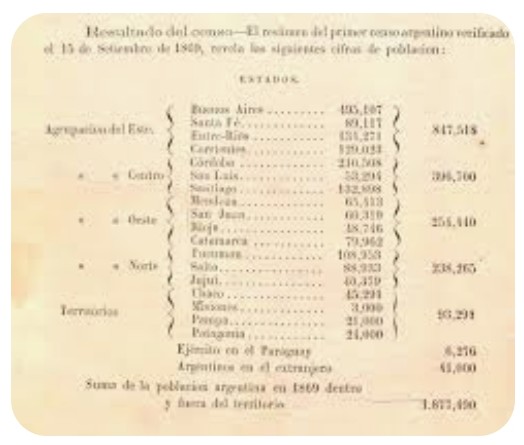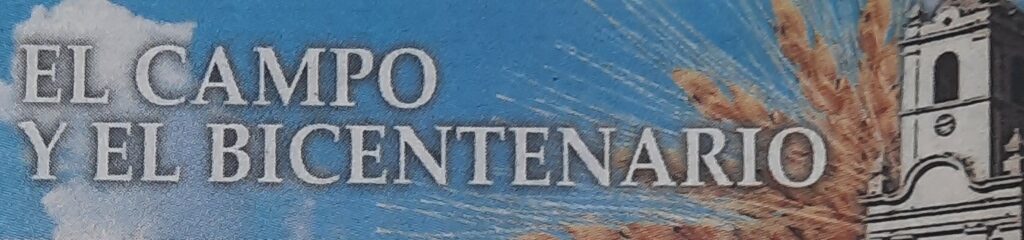
200 años en 120 arts.
Autor: Jesús Leguiza
El agro en las distintas etapas de la historia económica argentina.
Lista de posibles artículos, los mismos tendrán títulos con más gancho y un contenido mínimo de 7 a 9 arts. por etapa histórica:
Índice
Prólogo
Introducción
Capítulo 1
1810-1820: Las luchas de la independencia
Art 1 Antes de Mayo de 1810
Art 2 Las vaquerías y los saladeros
Art 3 La agricultura en el norte
Art 4 Las nuevas ideas económicas
Art 5 La primera globalización
Art 6 Belgrano y el Semanario de Comercio
Art 7 El plan económico de Rivadavia
Capítulo 2
1820-1853: Las autonomías provinciales
Art 8 Empréstito de la Baring Brothers
Art 9 Pedro Ferré. Un visionario de la industria y el transporte
Art 10 Las peleas por la caja, aduanas
Art 11 Unitarios y federales
Art 12 Rosas Gobernador
Art 13 Batalla de Pavón
Art 14 Ley de enfiteusis
Capítulo 3
1853-1880: La organización Nacional
Art 15 Las ideas económicas durante al Organización Nacional
Art 16 La tierra pública
Art 17 L’ frigorifique. Charles Tellier. La segunda globalización
Art 18 Los ferrocarriles. Trochas. Etapas y recorridos
Art 19 El primer censo 1864
Art 20 La economía del azúcar en el NOA. Obispo Colombres
Art 21 La conquista del desierto
Art 22 Vélez Sársfield y el régimen de propiedad arts. 2503 y 2614
Art 23 …
Art 24 La segunda globalización
Capítulo 4
1880 -1916: La Agricultura y la generación del 80
Art 25 El Capitalismo argentino a fines del siglo XIX
Art 26 La dirección de Agricultura del Ministerio del Interior
Art 26 Cartas de Sarmiento desde EEUU
Art 27 …
Art 28 La creación del Ministerio de Agricultura
Art 29 El Libro del Estanciero, del autor del Martín Fierro.
Art 30 Los inmigrantes
Art 31 La primera colonia agrícola
Art 32 Amado Bonpland, Thais y otros
Art 33 El proceso de ocupación de la tierra
Art 34 El grito de Alcorta y la FAA
Art 35 Impacto de la 1era. Guerra Mundial
Art 36 Los gremios empresarios SRA, CRA, FAA, Coninagro
Capítulo 5
1916-1930: Los radicales
Art 37 La nueva ganadería
Art 38 Semillas, contrato a Guillermo Blackhouse
Art 39 La repercusión de la crisis de 1929
Art 40 El pacto Roca-Ruciman
Art 41 1era. Revolución agrícola argentina
Capítulo 6
1930 -1946: La década infame
Art 42 Predominio pampeano
Art 43 Elevadores de granos
Art 44 Lucha contra la langosta
Art 45 La creación de la JNG y la JNC
Art 46 La Junta Nacional del Algodón
Art 47 Impacto de la 2da. Guerra Mundial
Capítulo 7
1946 -1955: Durante el peronismo
Art. 48 Política agrícola del peronismo. 1er plan quinquenal
Art 49 Instituto Nacional de Granos y Elevadores
Art 50 Las obras de infraestructura, sistemas de riego
Art 51 La expansión extrapampeana
Art 52 El IAPI y la Agricultura
Art 53 El tractor Pampa y el Rastrojero
Art 54 Antecedentes para una ley de Semillas
Art 55 El GATT y el comercio internacional
Art 56 Más gremios empresarios CRA
Art 57 Estatuto del Peón Rural
Capítulo 8
1955 -1983: Entre civiles y militares
Art 58 La sustitución del transporte interno: el camión
Art 59 Aparecen las retenciones
Art 60 Creación del INTA
Art 61 1973. Irrupción de la soja
Art 62 Coninagro y grupos CREA
Art 63 2da. revolución agrícola argentina
Art 64 Pacto Perón-Frondizi
Art 65 Lanusse y la agricultura
Art 66 Cámpora y Perón
Art 67 Vuelven las retenciones
Art 68 La tablita de Martínez de Hoz
Capítulo 9
1983-1989: La nueva democracia
Art 69 Los créditos indexados Índice Aguado
Art 70 Las exportaciones de carnes a la URSS
Art 71 El grupo Cairns y la Ronda Uruguay del GATT
Art 72 La cuota de soja, cuando la producción era mínima
Art 73 Las cuotas de importación de la UE.
Art 74 La cuota Hilton, se debe licitar ¿?
Art 75 La banca multilateral y la modernización del sector público
Art 76 Proyectos contra la pobreza rural (el FIDA)
Art 77 La tercera globalización
Capítulo 10
1989-1999 La década del 90
Art 78 El colapso del ‘89
Art 79 La desregulación económica, Decreto 284.
Art 80 La creación del INASE
Art 81 La revolución de la biotecnología
Art 82 La pesca en el mar argentino
Art 83 Las semillas transgénicas
Art 84 El agro en la convertibilidad de DC
Art 85 La agricultura orgánica
Art 86 La OMC y las nuevas rondas
Art 87 La hidrovía, el nuevo camino real
Art 88 La cumbre mundial de la Alimentación 1995
Capítulo 11
1999-2010: Sobre la marcha y el Bicentenario
Art 89 El nuevo colapso del 2001
Art 90 El millón de has. de Rodríguez Saá
Art 91 Derecho Real de Superficie Forestal
Art 92 “Cambio de modelo”
Art 93 Las retenciones de nuevo, necesidad o ideología
Art 94 El agro crece a pesar del Estado
Art 95 La guerra de las patentes y regalías
Art 96 Cambio en el régimen de propiedad CCyC
Art 97 La nueva guerra de la carnes
Art 98 El golpe institucional del 2001 y el agro
Art 99 La gobierno de NK
Art 100 La 125 y la rebelión del campo
Art 101 Se requiere cambiar el aire
Conclusiones
Agosto 2009
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Son 12 etapas, con 120 art. 1 pág c/u en 120 págs, a una pág. por art. sin contar tapa, contratapa, Prólogo, Índice, Introducción y Conclusiones de Matías Longoni el gordo de Genoma o ambos.
Hay 101 títulos, deberían haber 120
Debe ser 90 % coherente con GENOMA
Estas son Ideas, de las cuales hay 10 art, publicados y muchos otros que habré que readaptalos (los que están en www.jesusleguiza.com.ar , como los siguientes
El alambrado, ok
El reparto de tierras,
La creación de las facultades a agronomía y veterinaria
La soja en Santo Tomé y en la Pampa
Las colonias en el centro
Las colonias en el sur
Los inmigrantes de Chaco y Misiones
Los gauchos judíos
La venta de tierras públicas de Misiones por parte de Corrientes
Ministro André Bretton-1924/1925
Artículos desordenados