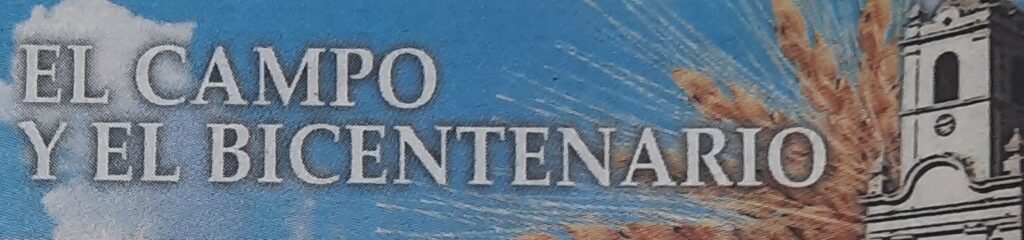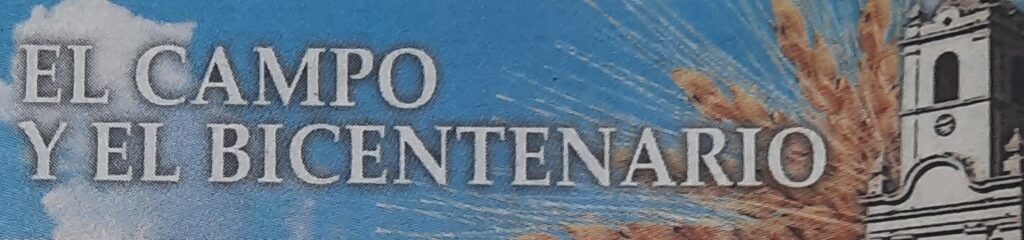Ámbito Financiero, 10/02/06
Jesús Leguiza . “Fundación de Estudios de Desarrollo Económico Regional de Argentina”(FEDERAR)
La Argentina dispone de una superficie continental de 2,7 millones de km2, o sea 270 millones de hectáreas. La producción puede crecer mucho más, dado que alrededor de 180 millones de hectáreas tienen aptitud agropecuaria y forestal. En materia de cereales y oleaginosas se puede superar tranquilamente las 100 millones de toneladas en el corto plazo, en no más de 5 años; y, en materia ganadera, existen disponibles 90 millones de hectáreas con pasturas naturales para albergar a la ganadería y al crecimiento de la misma. En poco tiempo no se puede aumentar el stock ganadero, pero puede mejorar la eficiencia de la cría y producción de terneros con un adecuado manejo: un 20 % más de terneros implica 1,5 millones de toneladas de carne por año. Por otra parte, millones de toneladas de maíz y otros granos se pueden convertir en cientos de miles de toneladas de carne de cerdo y de aves. Los gobiernos deben acompañar este posible crecimiento con obras de infraestructura, es lo único que se necesita y es lo que único que deben hacer para el campo, además de cumplir con las leyes sanitarias. Claro está, por otra parte, que deben sacar los pies de encima de la pampa húmeda, es decir las retenciones a las exportaciones, inventadas de Krieger Vasena en 1967 y aplicadas por varias administraciones débiles de ideas. Existen más de 30 millones de hectáreas aptas con la agricultura moderna, cada vez más tecnificada y eficiente. Otras 15 millones de hectáreas están listas para la forestación; hoy solo existe cerca de 1 millón de bosques implantados sumados a los 36 a 40 millones de bosques nativos. Y, por si fuera poco, todavía quedan unas 6,5 millones de has de tierras buenas sin utilizar.
Áreas de riego
Dentro de estás grandes cifras, existe más de 1,6 millones de has con irrigación, de las cuales se utiliza solo el 50 % y, la mayoría, con sistemas de riego tradicionales; el 70 % corresponde a zonas áridas y el 30 % a zonas húmedas. Similares porcentajes corresponden a la gestión pública y al ámbito privado respectivamente. La producción de frutas y otros productores regionales puede duplicarse. En materia de administración de aguas, se necesita profundizar el trabajo sobre dos ejes principales. En el eje andino se deben recuperar los sistemas de irrigación y usar nuevas tecnologías (riego presurizado, por goteo, etc). El total de hectáreas con riego representa solo el 30 % del área susceptible de ser regada en todo el país. Dentro de esta superficie, existen problemas de salinización en unas 500 mil hectáreas. De los acuíferos se extraen anualmente más de 10 mil millones de m3 de agua por año, el 66 % es usado por la ganadería, el 25 % se usa en la agricultura y el resto se destina al uso industrial y consumo municipal. Uno de los problemas más serios que tiene Argentina es la contaminación de estos acuíferos.
En el oeste cordillerano abundan las obras de infraestructura para el manejo del agua, pero falta agua; y, en el este del país, el litoral, sobra agua pero faltan obras de infraestructura, no solamente para drenar y evitar los males de las inundaciones sino para incorporar más tierras al proceso productivo sin deforestar. En ese eje del litoral, lo más importante, además del drenaje de vastas zonas, es la profundización de los causes, la ampliación y el mantenimiento de la principal vía navegable de Latinoamérica, el Río Paraná; “la Hidrovia Paraná-Paraguay (HPP) conecta a Bolivia y Brasil con el Río de la Plata. La Hidrovía tiene una extensión de más de 3.400 Kms navegables y 250 Kms más hasta el ingreso marítimo, desde Puerto Cáceres (Mato Grosso-Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay). En la zona norte de esta gran vía de comunicación conformada por el Río Paraguay, el Canal Tamengo, el Río Paraná y sus afluentes, transitan alrededor de 500 embarcaciones al mes, barcazas y remolcadores que se caracterizan por tener gran capacidad para el transporte de carga masiva hasta 18.000 toneladas en un solo convoy (*)”. Aguas abajo, aumentando el calado podrían transitar los Panamax con más carga. Esta es la verdadera “vena abierta de América Latina”, por donde tiene que drenar gran parte de la producción de granos de esos países y convertirse en aceites y otros subproductos en las cercanías de Rosario, ciudad a la que la falta mejorar la circunvalación y el acceso a los puertos. El futuro está en esta región central que ya es el polo de procesamiento de soja más moderno, eficiente e importante del mundo..
Caminos y electrificación rural
Tierra adentro, en el interior de las provincias, falta mejorar los caminos rurales y extender las redes de electrificación rural, entre otras obras de infraestructura. Varias provincias del noreste están haciendo estas obras con apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a través del Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP); una tremenda línea de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BIRF) que se inició en 1997 con 336 millones de dólares, luego en el 2003, el BID amplió en otros 200 millones más y seguramente, en breve plazo, el BIRF no se quedará atrás con otra cifra similar.
A nivel regional los problemas de infraestructura, desde el punto de vista de la producción, son similares aunque difieren en prioridad: caminos rurales, energía rural, riego y drenaje, control de inundaciones,manejo y legislación del uso del agua subterránea, cuidado de los suelos y de los bosque naturales.En materia de infraestructura para el hábitat y la calidad de vida de los pobladores del campo las prioridades son: el acceso al agua potable, viviendas, centros de salud, escuelas y más acceso a la red de internet. Los hogares rurales superan los 2 millones de viviendas, solo un 45 % tenía energía eléctrica a mediados de los 90. En la pampa húmeda las prioridades son los desagües, el control de inundaciones, caminos y electrificación rural. En el NEA las necesidades son más caminos rurales, control de inundaciones y distribución rural de energía eléctrica; en el NOA el tema principal es salvar la obsolescencia de los sistemas de riego y, también, la falta de caminos rurales. En Cuyo, que depende de la sana administración del agua, se deben modernizar y extender los sistemas de riego, controlar el revenimiento y la salinización; y, en la Patagonia, lo mismo, faltan redes de caminos, electrificación rural y riego. Caminos y electrificación rural son el factor común: obras típicamente keynesianas, sencillas, que ocupan mucha mano de obra local y poca inversión.
Existe una red terciaria de más de 550 mil km lineales, de los cuales, el 27 % dispone la provincia de Buenos Aires, el 23 % Santa Fé y el 10 % Córdoba. El 40 % restante está distribuido entre las otras provincias. Los productores, en muchas provincias pagan tasas viales, pero ni siquiera tienen malos caminos. Los vasos capilares de la producción con los mercados son justamente los caminos rurales y la red más importante de drenaje, es justamente la que está a la vera de los caminos. El crecimiento de éstos debe ser exponencial, así como fue el crecimiento de las vías de ferrocarril; en 1865 teníamos solo 700 kms de vías férreas y 30 años después superamos los 30 mil kms. También es necesario integrar importantes ramales para aumentar la carga y el transporte por este medio, sobre todo el Ferrocarril Belgrano para atender la gran zona del chaco-oranense del NOA.
Las redes de electrificación rural satisfacen las necesidades de múltiples actividades productivas: plantas de acopio, frigoríficos, criaderos y sirven para difundir masivamente el boyero eléctrico, sencilla tecnología que permitirá revolucionar la eficiencia de la ganadería. Misiones, Chaco y Entre Ríos optaron seriamente por extender sus redes eléctricas a nivel rural. La electrificación rural permitirá aumentar las áreas irrigadas actualmente con aguas subterráneas a un costo menor porque se dejará de usar gas oil. Además está comprobado que existe una relación inversa entre estas redes (caminos y electricidad) y la pobreza rural. A mayor infraestructura, menor pobreza. Por otra parte, Mendoza, San Juan y Chubut optaron por mejorar sus sistemas de riego. La agricultura argentina va por más y está mirando nuevas tierras. Además, la ganadería de cría, recría y algo de engorde se intensificará también en nuevas tierras.
Los límites del crecimiento
Las producción del país, tanto enmateria de granos como de carnes, no tiene límites, solo los que impone el Estado Nacional con sus políticas retrógradas de retenciones y algunos ideólogos decrépitos y nostálgicos de la sustitución de importaciones. Pero no bastó con eso, ahora el Ministerio de Economía quitó los reintegros a las exportaciones, que no son premios, sino simplemente la devolución de los impuestos indirectos que pagan los productores y las agroindustrias. Desde que se creó el GATT (Acuerdo General de Comercio y Tarifas), ahora OMC, no se deben exportar impuestos. Las retenciones, que no reciben las provincias, obligaron al gobernador bonaerense a proponer el aumento del impuesto inmobiliario rural, pero recibió la protesta de todo el campo; aunque él tenga la fuerza de una ley para aumentar el impuesto inmobiliario, no tiene peso propio para imponerse a fin de que se eliminen las retenciones que son el verdadero problema, el mayor impuesto distorsivo que existe y la causa presente del atraso del desarrollo futuro; es lamentable para todo el campo argentino, y principalmente, para la pampa húmeda. Por lo menos, el 80 % de las retenciones, mientras existan, se deben utilizar a mejorar la infraestructura de puertos, el acceso a los mismos, las rutas y caminos rurales, electrificación, riego y drenaje. El gobierno debe observar con atención los problemas que se manifiestan en el campo y desde el campo, ellos porque ellos esconden grandes oportunidades.